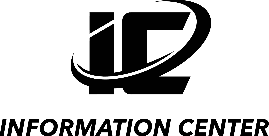https://informacion.center.com/

El cuidado todavía es una labor invisible en Colombia, a pesar de que cuidar permite que los hogares funcionen, que los enfermos reciban atención, que los niños coman y que los mayores envejezcan con dignidad. Cuidar al otro ha sido relegado al ámbito privado y se asume como una responsabilidad femenina: siete de cada 10 cuidadores son mujeres. Pero se gestan aires de cambio. La Corte Constitucional publicó esta semana una sentencia (T-124 de 2025) que reconoce por primera vez que las personas cuidadoras tienen derecho a cuidar en condiciones dignas. “Es un hito”, afirma Marta Castro, investigadora en derechos humanos y cofundadora de Cuidando a Violeta, una organización que aboga por el reconocimiento del cuidado como derecho humano y por la dignificación de quienes lo ejercen.
Las cifras muestran que la falta de atención con los cuidadores es desmesurada. Según la Cuenta Satélite de Economía del Cuidado, del DANE, el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado representó el 21,7% del PIB colombiano en 2021, por lo que sería el sector más grande de la economía nacional si fuese pagado. “El cuidado sostiene la vida. Pero nadie sostiene a las cuidadoras”, denuncia Castro. La Defensoría del Pueblo también pone cifras sobre la mesa: “Más de 3,3 millones de personas se dedican al cuidado no remunerado y el 70% son mujeres”. El DANE complementa el panorama y cifra que, entre 2022 y 2023, se destinaron en promedio 96.148 millones de horas anuales al trabajo doméstico y de cuidado, tanto remunerado como no remunerado. Del total, las mujeres aportaron el 57,1% de las horas.
El precedente de la Corte se materializa tras el caso de Martha, una mujer mayor que vive en Valledupar (Cesar) y que en 2024 interpuso una tutela en representación de su hijo Alex, quien tiene discapacidad y múltiples patologías crónicas. La EPS Salud Total se negó a autorizar un cuidador permanente, pese a que Martha también padece enfermedades que le impiden asumir la tarea en solitario y que carece de recursos económicos para contratar apoyo. La Corte Constitucional ordenó a la EPS realizar una valoración integral del menor y de su entorno familiar, con énfasis en las condiciones de la madre como cuidadora principal. En la sentencia de este año, el magistrado ponente, Miguel Polo Rosero, escribe que “el derecho al cuidado solo se materializa plenamente cuando se garantiza también el bienestar de quien cuida”.
Luis Miguel Hoyos, catedrático en la Universidad Javeriana de Bogotá y experto en sistemas jurídicos del cuidado, considera que el fallo marca un avance clave: “La Corte Constitucional consolida una evolución decisiva en materia del derecho al cuidado, pero esta transformación no ocurrió en el vacío”, dice. Según Hoyos, la sentencia se suma a otras decisiones recientes, como la T-583 de 2023, y se conecta con estándares internacionales. “El cuidado no es solo asistencia: es un deber estatal, una garantía y una cuestión de justicia social”, sostiene.
Se trata, así, de cuidar al cuidador. Un pronunciamiento de este tipo suele abrir camino: primero como tutela, luego como jurisprudencia, y finalmente como política pública. “Todavía no podemos ir ante un juez y decir ‘mi derecho al cuidado está siendo vulnerado’. Pero esta sentencia nos acerca a ese momento”, explica Castro, de Cuidando a Violeta. “Y cuando llegue, será porque muchas mujeres lo han sostenido con su cuerpo, con su tiempo, con su vida”. Habla con conocimiento de causa: en 2020, en plena pandemia, tuvo que cuidar a su madre, diagnosticada con una enfermedad neurodegenerativa. La falta de apoyo y flexibilidad laboral la llevó al síndrome del cuidador quemado. “No podía ni escribir un correo. Estaba agotada, sola, sin licencias, sin apoyo. Tuve que cambiar de trabajo para poder cuidarla”, recuerda.
La experiencia de Castro es la norma en decenas de mujeres. Algunas de ellas comparten sus experiencias en espacios de diálogo comunitario gestionados por la Corporación Opción Legal. Muchas describen los mismos síntomas: agotamiento, miedo al futuro, sobrecarga física y emocional. Una mujer venezolana en Medellín, que trabaja desde casa para cuidar a su madre, cuenta que su rutina gira completamente en torno a ella: “A las ocho ya está lista para dormir [la mamá], yo sí me quedo trabajando hasta las doce de la noche”. En Bogotá, otra mujer de 54 años, expresa su temor por depender económicamente de su hijo: “Me preocupa que él no pueda progresar por encargarse de mí también”. Y en Cali, una mujer desplazada por el conflicto armado relata que trabaja “lavando ropas ajenas para conseguir el sustento a pesar de ser una mujer enferma”.
Un informe de la Organización Internacional del Trabajo sobre cuidado comunitario en Colombia revela que la mayoría de estas labores se realizan en condiciones de informalidad, sin salario ni seguridad social. Las mujeres —especialmente indígenas, afrocolombianas, migrantes y desplazadas— asumen una doble o triple jornada: cuidan en casa, trabajan en lo que pueden y muchas veces lideran redes comunitarias de apoyo. “Estamos en un sándwich generacional”, advierte Castro. “Las mujeres de 30 a 40 años cuidan a sus hijos, luego a sus padres, y el sistema no responde. No hay licencias, no hay servicios, no hay corresponsabilidad”, sentencia.
Hoyos, de la Javeriana, advierte que “entre todos los cuidados que existen, son las personas con discapacidad las que peor están en la estructura del cuidado”. Para él, el fallo implica que “se vuelve exigible una valoración completa de la persona con discapacidad, de su cuidador y en qué condiciones viven”. Y añade que “ya no son sujetos invisibles, sino partes activas de un proyecto de justicia”. En su análisis, “el cuidado deja de ser algo periférico y entra en el corazón del Estado social”.
La decisión del alto tribunal marca un punto de inflexión en un proceso que viene gestándose desde 2023, cuando el órgano constitucional empezó a hablar del cuidado como un derecho. El énfasis ahora está en quienes cuidan, no solo en quienes reciben cuidados. “Nos parece una decisión relevante y alineada con los estándares que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, ahonda Castro. Y agrega que “es la primera vez que en Colombia se reconoce que las personas cuidadoras tienen derecho a cuidar en condiciones dignas”. Así, “la Corte reconoce que el cuidado no es solo una carga familiar, sino un derecho humano, justiciable, como el derecho a la salud o al trabajo; eso marca un giro profundo en cómo entendemos esta actividad: como una responsabilidad compartida que exige garantías del Estado”, concreta la experta.
Los investigadores de la Universidad Javeriana, Ángela Fonseca Galvis, Andrés Díaz y María Paula Murcia, analizaron discursos de campaña de alcaldes y gobernadores, y los planes de desarrollo aprobados en 2024, y encontraron una correlación positiva entre lo que los candidatos dijeron sobre el cuidado y lo que finalmente incluyeron en sus programas de gobierno. Es un hallazgo esperanzador que recibe ahora un espaldarazo institucional, con la Corte Constitucional declarando que cuidar y ser cuidado es un derecho fundamental. El reto es claramente político, y aunque el Sistema Nacional de Cuidados aún carece de una ley orgánica que lo reconozca como un derecho pleno, Colombia ha comenzado a caminar en la dirección correcta.
Esta nota contiene información de varias fuentes en cooperación con dichos medios de comunicación.